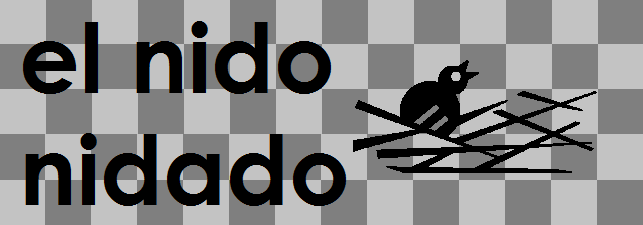A aquellos impacientes que nada más
comenzada la lectura de una historia, de un relato, despliegan sus antenas para
descubrir anticipadamente su final, si muere, si vive, si mata, si ama o
repudia el protagonista, sin importarles un bledo el desarrollo de la trama ni
los vericuetos emocionales por los que transita, les diré, para que se
sosieguen, que este relato no tiene final o, mejor, que comienza por el final.
Así que, si es de esos, en este punto puede abandonarlo si quiere. Lo pasé muy
mal como para volver a recordar paso a paso toda la historia.
Para los que siguen: ¿Recuerdan al
impasible joven de piernas largas y piercings anillados, uno en la nariz y otro
en el labio, que se me arrimó al semáforo aquella desdichada tarde de mi cita
literaria? ¿Y al cuello de pato con ruedas que me sacaba de quicio? Supongo que
no se han olvidado de los dos enamorados, muñecos de cartón-piedra con una mala
leche que ni te digo. Bien; pues saben los que leyeron aquel relato que eran
personajes de ficción, huidos de la novela de un amigo mío. El motivo fue ─y
esto es lo que se verá al final, pero lo digo ya, de entrada, para que no se
creen falsas expectativas ni torcidas elucubraciones─ que este amigo, Raimundo
Torres de nombre, el creador y ‘padre’ de estos personajes, los trató con un
desafecto impropios de un progenitor, aunque sea de tipo putativo o algo así,
el que solo moja la pluma en el tintero de la musa. Qué inmisericorde insidia,
cuánta maldad puede depositarse en unas sufridas e indefensas criaturas para
que se rebelen contra el padre y, conjuradas, decidan abandonar ‘su’ historia,
su razón de ser, y aventurarse en un mundo ajeno, o no tanto, si ya lo vivieron
en alguna otra historia.
¿Cómo llegué a saber todo esto? Porque
el mismo Raimundo me lo confesó esa infausta tarde, noche ya, pues entre unas
cosas y otras el tiempo se me pasó en un suspiro. Me encontró en unos jardines
llenos de cagadas de perros, acurrucado a los pies de la estatua de un
generalote, uno del diecinueve, no sé quién, de mirada furibunda y bigotes de
palmo, lujuriosamente erectos, acusándome de ser mayor, de estar pasado de moda
y de tener la vejiga maltrecha. Se topó conmigo, digo, desconcertado,
avergonzado y humillado, yo, intentando disimular la larga y húmeda mancha oscura
que me bajaba por los camales. Él no me buscaba a mí, pero me encontró y, no sé
cómo ni porqué, intuyó de inmediato que mi presencia y mi estampa estaban
relacionados con la insólita escapada de sus personajes.
¿Crees que tu encuentro con estos cuatro
fue casual? Pues te equivocas: fueron a ti intencionadamente. ¡Qué incauto! Te
reconocieron al instante. ¡Bueno es Matías Bufa ‘el Marrano’! Esos retortijones
del cuello son para disimular, pero es más listo que el hambre. Saben que eres
mi amigo y te abordaron como lo hacen en la novela, como quien no quiere la
cosa, pero estoy seguro que querían que les ayudaras en su huida, que les
buscaras cobijo… ¡qué sé yo! Pero, claro, no has leído la novela y no los
reconociste…
Yo no podía articular palabra y él
seguía con su parloteo nervioso: …Y Charlie Mac Pito, ‘el Patillas’, que va por
ahí flotando, no sabes lo que puede llegar a hacer: suerte tuviste de salir
vivo…
Pero… ¿qué ha pasado en la librería?, ¿cómo
han podido…?, le pregunté, y aparté por un momento las manos dejando al
descubierto la prueba palpable de mi incontrolada micción.
¿Qué te han hecho?, me preguntó a su
vez. Son unos desalmados, unos monstruos.
No exageres, Raimundo, contesté más
calmado. No me han hecho nada, o quizás sí, pero no me he enterado. Esto es
porque tengo el pito flojo. Ni siquiera estoy seguro de que no haya sido todo
una alucinación. Sea lo que fuere, me han apañado la tarde, a mí, entre todos
los que acudíamos a tu presentación. Estoy hecho un lío. ¿Qué ha pasado?,
insistí.
Raimundo se sentó a mi lado, y quedamos
guarecidos por la sombra del militar, que se alargaba hasta mitad de la plaza.
Se puso muy serio, y mirándose los pies, con voz entrecortada, me contó lo
sucedido o, mejor, su versión de lo sucedido: que fue de repente, que estaba
con Lola, la poeta y que abrió uno de los libros para firmárselo y vio que
todas las hojas estaban en blanco, las de ése y las de los que tenía a mano;
que se quedó en blanco, como las páginas, y que, pasado ese mal trago primero
al no poder presentar su novela, pues no había novela, al no poder siquiera dar
una razón convincente ─qué les iba a decir, si ni siquiera estaba seguro de lo
que estaba sucediendo─ se inventó excusas sin cuento (la edición no había
salido como esperaba, los libros estaban llenos de erratas…: mentiras); que les
dejó con la palabra en la boca y, sin darles tiempo a reaccionar salió de la
librería; que aún oyó cómo le gritaban mientras se alejaba en la noche en busca
de sus hijos pródigos; que había estado dando tumbos hasta que dio conmigo… Y
eso era todo. Bueno, y que yo tenía que ayudarle a encontrarlos.
No sé cómo, Raimundo, le dije con voz
compungida, y sincera, de verdad, porque ¿qué narices podía hacer? Y le tuve
que explicar que de la misma forma que los vi aparecer, sin darme cuenta
apenas, se desvanecieron como sombras, qué digo, como espíritus.
Raimundo me miraba ya como el
generalote, porque no le decía lo que quería escuchar, y yo ya me estaba
cansando de este enredo. Maldita la hora que acepté la invitación. Y me
advertía con el índice erguido, como los bigotes.
Me quedé callado y Raimundo, por fin, se
levantó, dio media vuelta y prosiguió su búsqueda, primero por aquella placeta
con jardines; después calle adelante, mirando por los rincones, destapando contenedores
de basura, husmeando las rendijas de los buzones, mirando a través de los ojos
de las cerraduras… Yo, más tranquilo, me puse también de pie, me sacudí los
pantalones aún húmedos y eché una última mirada a la cara mostrenca del panzudo
general. Había decidido largarme, olvidar lo sucedido y no acudir jamás a
presentaciones que solo servían, en el mejor de los casos, para comprar un
libro a cambio de un canapé. Y para que constase, a modo de recibo, te lo tenías
que llevar firmado. Di unos primeros pasos vacilantes y aún escuché un ligero
murmullo. Me volví por un instante, pero no quise ver. Salí disparado, todo lo
deprisa que pude.
***
(¡Eh, tú, pringao! A ver si te enteras…Tu amiguito del
alma, tu querido Raimundo, te ha engañado como a un chino. Y tú, aunque te
empeñes, no puedes acabar esta historia así, dejando a la gente más confundida
de lo que estaba al principio. A ver, te cuento, y presta atención porque no
estoy acostumbrado a repetir las cosas. Salimos pitando de la librería, lo mismo
que hizo el jodido Raimundo, pero él lo hizo después, es tardo de reflejos, porque
el panorama se puso muy chungo… ¡Y no me mires como si fuera una aparición!
Estamos todos aquí escondidos detrás de este tripón con medallas. ¿Que por qué
me columpio en sus bigotes? Porque me sale de ahí. Pero a lo que iba. ¡Eh, no
huyas, que no he terminado! ¿Qué habrías hecho tú si hubieras descubierto que
entre el público asistente, en la penúltima fila, allí, modosito, medio oculto
tras las tetas de una rubia despampanante, estaba, como si tal cosa, Tadeo ‘el
Quinqui’, que había muerto bien matado de tres tiros que le metí en la página
ochenta y cuatro? El tipo aún tuvo arrestos para llegar a la ochenta y cinco y
decir, en un suspiro, arrastrando las eses, que aquella no era su última
palabra, que revolvería cielo y tierra hasta encontrarnos y que su venganza
sería terrible… Melodramático, sí, pero que no te pille. ¡¿Me has oído?!
¡Pringao, más que pringao!)