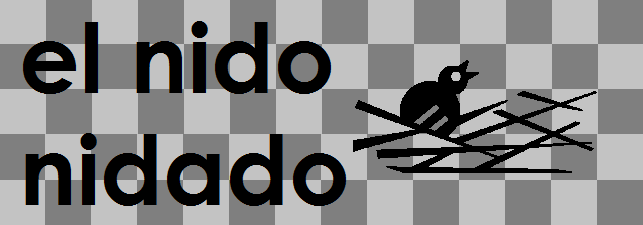Cada tarde, saturado mi sino de luz de ceniza,
rastreo la línea que define el ocaso,
horizonte de un mundo distante
castrado en su propia diversidad.
Transito lento al opuesto del fondo de todo
y espero la primera estrella que arrastra la noche,
latente y negra transparencia necesaria
de mi pobreza infinita, carencia y soledad.
Cuando la planta ahincada en la tierra
despierta el fantasma de aliento rojizo,
cuando el conjuro envenena el ser escindido
y niega el sentido de la voluntad fracturada,
yo, sin prisa, me baño en el mar de la tarde,
me busco en la espuma de las repetidas olas
y atrapo el reflejo del último contraluz.
Invoco la dádiva que olvidó Zaratustra
mientras se rompe el hechizo de un presente fugaz:
no quiero dones no merecidos
de dioses o reyes que nunca elegí;
no quiero salmos ni viejos proverbios,
palabras que mecen la debilidad mortal.