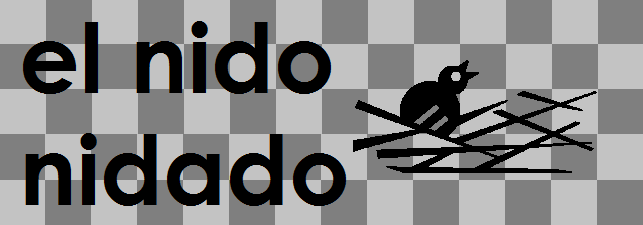Había acudido a la cita con demasiada antelación.
Se trataba de la presentación de la última novela de un amigo en una pequeña
pero afamada librería de la capital. Aún tenía dos horas por delante para
pasear por esta zona que para mí, después de tantos años, aunque la había
transitado con cierta frecuencia, ahora me resultaba bastante desconocida, con
muchos comercios nuevos, de todo a cien, e infinidad de bares. La tarde de este
principio de otoño, aún veraniega, era apacible, soplaba una ligera brisa que
refrescaba el ambiente. Había mucha gente por la calle, sobre todo ocupando las
mesas de los bares en esquinas de las aceras y en improvisadas terrazas. Risas,
conversaciones en voz alta, alrededor de jarras de cerveza y platillos de
fritos variados. Las jóvenes aún lucían sus largas piernas con sus mini
pantalones del verano, y se las veía orgullosas de sí mismas y confiadas. Me
sentía un espectador privilegiado y me disponía a disfrutar del espectáculo
urbano. Anduve avenida adelante, sin rumbo fijo, pues tenía localizada la
librería y cuando lo creyera oportuno no tendría dificultades para acudir a mi
cita literaria. El tráfico se intensificaba por momentos, debido, según deduje
tras consultar el reloj, a que era la hora de salida del trabajo. Las siete.
Metí las manos de nuevo en los bolsillos del pantalón dispuesto a continuar el
paseo y, como si de un autómata se tratase, mi subconsciente jugó su papel:
todos los días, a eso de las siete, cuando estaba en casa, era lo habitual, iba
a la cocina, bebía un vaso de agua fresca del frigo y acto seguido vaciaba mi
vejiga en el váter, lo que me llevaba algún tiempo más de lo conveniente, pues
tenía que espolsar mi grifo urinario una y otra vez. La edad no perdona. Pues
eso fue: me entraron ganas de orinar. La próstata me funciona bastante bien,
así que, pensé, buscaría un bar con buena pinta y utilizaría sus servicios. A
cambio me tomaría una cerveza, la misma rutina doméstica en otro espacio.
Pronto lo encontré, moderno, concurrido, con mesitas fuera y apariencia limpia.
Pero algo me puso sobre aviso. Recordé que no me quedaban billetes en la
cartera y, si tenía algo, sería algún euro suelto en el monedero. Lo comprobé:
cuatro monedillas de céntimo y una de dos. Nada. No podía entrar en el bar sin
dinero, y eso de utilizar sus servicios y no hacer gasto no va conmigo. Así que
desistí, de momento. Tenía que encontrar un banco de Sabadell y sacar dinero
con la tarjeta, es en el que no me cobran comisión. Eché a andar, ahora con el
objetivo de encontrar el cajero. La sensación urinaria estaba controlada, pero
persistía. Crucé una calle, dos, tres, cuatro incluso. Pasé por la puerta de
varios bancos, pero el mío se resistía. Por fin, a lo lejos, avenida adelante,
divisé su logo azul, con su ‘S’ en blanco. Bien, todo perfecto. Me encaminé
hacia allí. Justo enfrente tenía un semáforo para cruzar la ancha avenida, cada
vez más concurrida por el intenso tráfico. Llegué al semáforo cuando se acababa
de poner rojo, lástima. Algunos coches ya habían arrancado y los de detrás
parecían empujarles, todos con prisa. Intimidaban, y me hicieron recular un
paso sobre la acera. Acomodé la vista a la distancia media, para eso llevo
progresivas, y me fijé, sin darme cuenta apenas, distraídamente, que dos
jóvenes, un chico y una chica, ya estaban allí cuando llegué hacía un momento.
No habían cruzado el semáforo por alguna razón. Sin querer, me detuve
mirándolos más de lo usual, vi sus rostros, serios, y sus miradas, a un escaso
palmo de distancia, penetrantes, rígidas, inquisitivas. No pestañeaban, como si
estuvieran adivinando, en una suerte de electromagnetismo o telepatía
recíproca, sus pensamientos. Miré hacia otro lado, para disimular, pero podía
percatarme que continuaban insistentes en esa posición, no exenta de cierta
violencia, aunque fuera solo visual. Él arrastraba un pequeño trolley y ella
mantenía junto a su pecho, con las manos crispadas, una carpeta azul. No
pasaban de los veinte años, parecían estudiantes universitarios. Aún la
curiosidad me incitó a volver la vista hacia ellos, pero por solo un instante.
Sentía que si me detenía un poco más me absorberían en su mudo diálogo. El tráfico
continuaba frenético, el semáforo en rojo, y yo con mi vejiga reclamando
desahogo. Algo me tocó por detrás, a la altura del gemelo de mi pierna derecha,
solo un ligero roce. Era un hombre en una silla de ruedas que se había arrimado
sin apercibirme. Un hombre, un anciano, diría, de cara enjuta y sin afeitar,
con pobladas cejas negras y el pelo ya blanco, revuelto y grasiento, que le
rebosaba por bajo de una gorra con visera, adornada con las franjas de la
bandera española. Un movimiento espasmódico de su largo cuello, sobresaliendo
de una camisa que fue blanca, ahora ajada y sucia, hacía que levantara su cara
hacía mí, una y otra vez, mientras ensayaba una mueca con su boca torcida a
modo de saludo. Echaba, en continuo movimiento, la cabeza hacia atrás para
superar la visera y parecía que se le iba a quebrar el cuello. Dejé un instante
de mirarle, pero él seguía, irrefrenable, alzando la cara como un pato
asustado. Volví a mirar a los jóvenes impasibles, y clavé los ojos en el suelo.
Me sentía rodeado, limitado en mis movimientos y en mi voluntad. Y el semáforo
seguía en rojo. El hombrecito luminoso también me miraba, es un decir, que me
ordenaba incluso, “espera, espera…”. Esperé. Se arrimó al poco otro sujeto, y
se quedó plantado tras la joven hierática. Éste también era joven, aunque de
mayor edad, y más alto. Llevaba puestos unos auriculares. Su actitud abstraída
la denotaba su mirada vacía, mirando sin ver, ensimismado en lo que salía de su
mp3 por los hilillos que le subían a las orejas. En su cara destacaban dos
piercings anillados, uno en el tabique nasal, horizontal, y otro dos
centímetros más abajo, vertical, atravesando el labio superior. El minusválido
hizo lo propio con el nuevo y sus exagerados movimientos de cuello y cabeza
iban de uno a otro, sin parar. La situación ya se me hizo insoportable. Miraba
los rostros de mis cuatro vecinos, pero no el mío, que debía ser todo un poema.
Arreciaron mis urgencias y un sudor frío me recorrió la espalda. Me dio la
sensación que el tiempo se había detenido más allá de la acera y transcurría
inmisericorde para los que esperábamos. De pronto, estalló lo inimaginable. Sin
saber por qué, la chica apartó los ojos de los de su pareja, el chico se fijó
en el de detrás y, sin pensárselo, alzó el maletín para atizarle al de los
auriculares. El golpe no llegó a su destino porque me aparté y alcanzó al
lisiado en la cabeza. Su gorra voló y un grito descomunal salió de su flexible
garganta. Sin control, la silla rodó hacia el centro de la calle, y yo detrás,
intentando detenerla. Por suerte, por un auténtico capricho del azar o del
destino, el tráfico se detuvo a tiempo. Todos, excepto yo, cruzaron
tranquilamente la avenida como si nada hubiera ocurrido, cada cual a su ritmo.
Ni siquiera el del carrito se sentía alterado y oí incluso las palabras
insulsas de la pareja. Solo yo, con mi orina escapándose por momentos, me quedé
paralizado y aturdido.
Al fin crucé y me dirigí al banco, ubicado justo
frente al semáforo. Sus cámaras de seguridad, situadas en las esquinas, habían
tomado todas las imágenes de mi extraño encuentro y se reproducían dentro, una
y otra vez, en una pantalla múltiple. Nadie aparecía en ellas, excepto yo y mi
mancha oscura que se extendía pantalones abajo. Tampoco se veía pasar el tropel
de vehículos. Me volví hacia el lugar donde había estado unos instantes antes.
El semáforo no iluminaba el rojo peatón en espera ni el verde caminando, sino
un emoticono amarillo que se carcajeaba.
Por supuesto, no acudí a la cita prevista. Aunque de
haberlo hecho hubiera sido inútil, porque se suspendió en el último momento.
Los personajes de la novela, entre ellos un minusválido con cierta enfermedad
nerviosa, habían decidido escaparse dejando en blanco las páginas de los
libros.